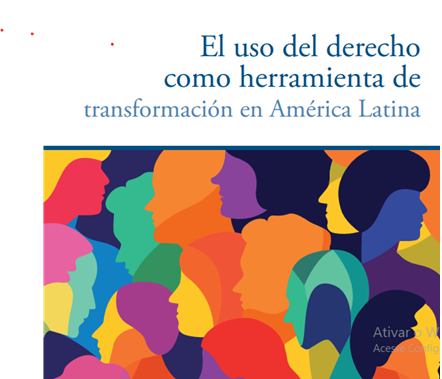A Seguridade Social como Expressão da Fraternidade: Um Direito Construído pela Luta Social

Lido para Você, por José Geraldo de Sousa Junior, articulista do Jornal Estado de Direito
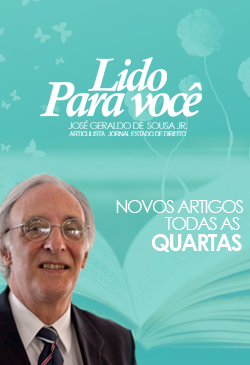
Júlia Caroline Taquary dos Reis. A Seguridade Social como Expressão da Fraternidade: Um Direito Construído pela Luta Social. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) apresentado à Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, 2025, 162 fls.

Não deve causar espanto o fato de que uma defesa de monografia de graduação, mesmo numa Faculdade de Direito – da UnB – que ostenta a mais elevada nota de um programa de pós graduação (nota 7), juntamente com três outras faculdades públicas do Brasil, tenha permitido reunir uma banca de tal magnitude: um procurador federal, consultor jurídico de um ministério (MDS), um professor, ministro do STJ e um professor ministro aposentado e ex-Presidente do STF. Isso talvez naturalize a brincadeira que se ouviu no recinto, de que numa etapa mais avançada a estudante poderia vir a ter na banca, mantido o tema, o próprio Papa (Leão XIV, agora, mas que se espera mantenha a mesma diretriz de Francisco, conforme a exortação Fratelli tutti).
Mas o fato é que a estudante graduanda tem percurso. Na FD UnB percorreu todas as etapas de ensino, extensão e pesquisa, exerceu monitoria, participou de intercâmbio internacional e foi duas vezes galardoada com prêmios na área de ensino, notadamente com escopo em metodologias ativas.
Assim, recebeu pelo menos prêmios (com o Orientador) na 3ª Edição do Prêmio Esdras de Ensino de Direito (FGV) Categoria Destaque: Pesquisa em (qual) direito – José Geraldo de Sousa Júnior, Eduardo Xavier Lemos, Renata Carolina Corrêa Vieira, Maria Antônia Melo Beraldo, Julia Caroline Taquary dos Reis, Rafael Luis Muller Santos, Juliana Vieira Machado, Lucca Dal Soccio. Brasília, DF (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://direitosp.fgv.br/sites/default/files/link-arquivo/2021-10/encarte_0.pdf); e na 4ª Edição do Prêmio Esdras de Ensino do Direito (FGV), Categoria Destaque: Hermenêutica- Sociedade de Debates da Universidade de Brasília: Metodologia Ativa na Aprendizagem do Direito José Geraldo de Sousa Junior e Julia Caroline Taquary dos Reis (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://direitosp.fgv.br/sites/default/files/link-arquivo/2022-11/encarte-2022.pdf). Chegar como chega à conclusão do curso não é ocasional.
Sua monografia já se apresenta com a densidade própria de estudos avançados, como o reconheceu a banca formada pelos professores João Paulo de Farias Santos, Reynaldo Soares da Fonseca e Carlos Ayres de Britto, pródigos em elogios.
E não sem rigor nas arguições. O professor João Paulo, desde uma perspectiva marxista, abriu divergência não só com a candidata mas com os outros dois arguidores. É que para ele, o núcleo da monografia inscrito na categoria fraternidade (admitida e também operacionalizada por ambos que igualmente acolhiam o chamado princípio esquecido enunciado sobretudo por Antônio Maria Baggio (org. O princípio esquecido: a fraternidade na reflexão atual das ciências políticas. São Paulo: Cidade Nova, 2008), carrega “um conceito ainda religioso (Jesus Cristo, Cruz como sacrifício pelo outro) e alienante (todos somos iguais – contratantes e proprietários – transformando interesses de classe em direitos universais). Para ele, até constitucionalmente, é mais apropriado o conceito de solidariedade, até como solidariedade de classe (porque gera consciência de classe).
Prosseguindo, numa arguição muito circunstanciada na esgrima de conceitos, o professor não deixou de reconhecer o mérito do trabalho no que toca a divisar a preocupação de não perder a perspectiva da assistência social, em modo amplo, até para poder conferir o potencial de articulação de um sistema coletivo de amparo que não se extreme à direita em variantes de afetos políticos organizadores; e à esquerda, para erigir o desamparo, como categoria política que traduza a experiência da vulnerabilidade humana, nas dimensões de interdependência, cuidado, aí sim, solidariedade e transformação social.
O professor Reynaldo da Fonseca, em reconhecer a qualidade descritiva e explicativa da candidata, convocou ao pluralismo das abordagens entendendo que a fraternidade pode ser tida como espécie do gênero solidariedade. Ele escrutinou todo o texto, capítulo por capítulo e enunciado por enunciado, com sugestões de aperfeiçoamento, mas no contexto de um parecer avalizador, desde que considerou “a monografia de Júlia Caroline Taquary um trabalho de excelente qualidade, tanto pela consistência teórica quanto pelo engajamento ético-político que o fundamenta, – realizando – a autora uma leitura crítica da seguridade social, conectando história, teoria crítica do Direito e o princípio da fraternidade. A Autora utiliza com profundidade o paradigma do ‘Direito Achado na Rua’, propondo uma visão transformadora do papel do Estado na garantia dos direitos sociais”.
Isso que ressalta da leitura do examinador, pode ser aferido pelo leitor a partir do resumo da monografia:
O presente estudo tem como finalidade examinar como surge a seguridade social e de que forma ela se insere no atual Estado Democrático de Direito. O trabalho inicia analisando a formação histórica da seguridade social destacando a participação popular a fim de trazer à tona que as leis previdenciárias e assistenciais não surgiram ao acaso e sim a partir da luta social.
Segundamente estuda-se como essas lutas sociais são capazes de criar o Direito, como a seguridade social surge do povo e não da benevolência do Estado porque o verdadeiro Direito vem da busca pela emancipação humana, pela busca da liberdade que se inicia na rua e não em um plenário. Em terceiro lugar busca-se o princípio que embasou as lutas pela seguridade social, aprofunda-se o que fundamentou a vontade popular para requerer a seguridade social que se trata de um sistema que não traz lucro individual, mas sim protege aqueles que não conseguem se sustentar sozinhos, analisa-se assim a fraternidade. Em seguida, interliga-se essa trama de formação da seguridade social com a atual constituição brasileira para entender o que significa a seguridade social como é hoje, como ela simboliza um passo em prol do constitucionalismo fraterno. Por fim, apresenta-se o perigo do desmonte da seguridade social, demonstrando como ela afeta a vida social prática e quais são as tentativas de enfraquecer esse sistema cuja construção foi marcada pela batalha em prol da dignidade humana.
Em suma, o trabalho parte da crítica à abordagem meramente normativa e assistencialista da seguridade social, propondo uma visão emancipatória, comprometida com a inclusão e dignidade humana, e para tanto utiliza-se de revisão bibliográfica e análise histórico-jurídica, com base na teoria crítica do Direito Achado na Rua e em autores que discutem a fraternidade, como Antônio Maria Baggio. O trabalho afirma que a seguridade é expressão concreta da fraternidade política, e denuncia os riscos do desmonte neoliberal, defendendo sua preservação como essencial para a realização dos direitos humanos e da cidadania plena.
E também do Sumário do trabalho, em sua estrutura pedagogicamente analítica:
1 INTRODUÇÃO
2 A HISTÓRIA DA SEGURIDADE SOCIAL
2.1 No mundo
2.1.1 Guildas e Corporações de oficio
2.1.2 Lei dos Pobres
2.1.3 Modelo Bismarkiano
2.1.4 Social Security Act
2.1.5 Modelo Beveridgeano
2.1.6 Declaração dos Direitos Humanos
2.1.7 Convenção nº102 da Organização Internacional do Trabalho
2.1.8 Conclusão
2.2 No Brasil
2.2.1 Santas Casas de Misericórida
2.2.2 Plano de Beneficência dos Órfãos e Viúvas dos Oficiais da Marinha
2.2.3 Montepios
2.2.4 Caixas de socorro mútuo
2.2.5 Constituição de 1824
2.2.6 Lei nº 3.724/1919
2.2.7 Lei Eloy Chaves
2.2.8 Constituição de 1934
2.2.9 Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs)
2.2.10 Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, Serviço de Alimentação da
Previdência Social (SAPS) e Consolidação das Leis do Trabalho
2.2.11 Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS)
2.2.12 Instituto Nacional de Previdência Social (INPS)
2.2.13 Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (SINPAS)
2.2.14 Constituição de 1988
2.2.15 Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
2.2.16 Sistema Único de Saúde (SUS)
2.2.17 Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
2.2.18 Reformas
2.2.19 Conclusão
3 SEGURIDADE SOCIAL: UM DIREITO ACHADO NA RUA
3.1 O Direito Achado na Rua
3.2 Direito como Liberdade
3.2.1 A Seguridade Social na Perspectiva do Direito Como Liberdade
3.3 A Rua
3.3.1 A Seguridade Social construída na Rua
3.4 Sujeito Coletivo de Direitos
3.4.1 A Seguridade Social como Direito dos Sujeitos Coletivos
3.5 Transformação do direito
3.5.1 A Seguridade Social como Transformação do Direito
3.6 Acesso à justiça
3.6.1 A Seguridade Social como Acesso à Justiça
3.7 A Seguridade Social sob a Perspectiva Crítica do Direito Achado na Rua
4 A FRATERNIDADE DA SEGURIDADE SOCIAL
4.1 Construção Histórica da fraternidade
4.2 Funções da fraternidade
4.2.1 Função de equilíbrio
4.2.2 Função de reconhecimento
4.2.3 Função interpretativa
4.3 Fraternidade e Solidariedade
4.4 Seguridade Social e Fraternidade
5 A CONSTITUIÇÃO CIDADÃ
5.1 O projeto ético-político da Constituição
5.2 A Constituição Fraterna
5.3 Constitucionalismo Fraternal
5.4 A Seguridade Social e o Constitucionalismo Fraternal
6 O PERIGO DO DESMONTE DA SEGURIDADE SOCIAL
6.1 Violação dos princípios constitucionais
6.2 Amplia as desigualdades sociais e econômicas no país
6.3 Compromete a proteção de grupos vulneráveis
6.4 Enfraquece o pacto social e os direitos de cidadania
6.5 Afeta a economia nacional e os pequenos municípios.
6.6 Promove a financeirização do Estado em detrimento das políticas sociais
6.7 Institucionaliza reformas regressivas e antissociais
6.8 Contribui para a deslegitimação do Estado social e para o avanço da privatização dos direitos
6.9 O desafio do sujeito coletivo
CONCLUSÕES
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
De mina parte fico feliz em encontrar na monografia, não só como síntese de um percurso, mas como compromisso de engajamento filosófico-funcional, que demarcou uma convivência educadora sedimentada no trânsito da formação da Autora, notadamente quando ela associa ao seu tema – a Seguridade Social – a sua escolha teórica de ancoragem – O Direito Achado na Rua.
Para a Autora, enquanto teoria crítica do direito, O Direito Achado na Rua insere-se nesse contexto ao reivindicar que o direito não se resume ao que está positivado na lei, mas é também aquilo que é construído pela resistência e organização coletiva. O Direito (Direito como Liberdade) “é um meio de emancipação, como um espaço de disputa e construção. A seguridade social é uma estrutura que possibilita a emancipação dos cidadãos, pois lhes confere maior liberdade para agir sobre sua própria vida, sem a constante ameaça da miséria, da exploração extrema ou do abandono estatal”. A Seguridade, portanto, é um Direito Achado na Rua, posto que “o Direito é um fenômeno social dinâmico, construído e reconstruído pelas lutas sociais. A seguridade social reflete a capacidade dos movimentos populares de moldar as estruturas normativas, ampliando direitos e desafiando a ordem estabelecida (Transformação do Direito)”.
Nesse passo, “a seguridade social é um exemplo concreto de como os direitos nascem da organização e da resistência coletiva, e não da mera vontade dos legisladores ou governantes: uma luta de uma coletividade mobilizada em greves em prol da proteção dos vulneráveis”.
Como “fenômeno social dinâmico, – o Direito – é construído e reconstruído pelas lutas sociais. A seguridade social reflete a capacidade dos movimentos populares de moldar as estruturas normativas, ampliando direitos e desafiando a ordem estabelecida”. ´´E o plano no qual vai se manifestar “o Sujeito Coletivo de Direito – https://pt.wikipedia.org/wiki/Sujeito_coletivo_de_direito#:~:text=O%20Sujeito%20Coletivo%20de%20Direito,a%C3%A7%C3%A3o%20coletiva%20dos%20movimentos%20sociais. – que constrói o Direito é historicamente por meio da atuação de coletividades organizadas que reivindicam transformações na ordem jurídica e política para abrir a Justiça”, que realiza “como um processo amplo de garantia de direitos. A seguridade social é um meio concreto de garantir que todos tenham acesso aos direitos fundamentais e possam reivindicar uma existência digna”, na “Rua, que não é apenas um espaço físico, mas sim onde se manifestam as contradições sociais e onde se constroem novos direitos a partir da luta e da mobilização coletiva”. Donde a “seguridade social foi uma conquista arrancada por meio de mobilizações populares, greves, ocupações e pressões políticas”.
O Direito Achado na Rua (https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_Achado_na_Rua#:~:text=O%20Direito%20Achado%20na%20Rua,leg%C3%ADtima%20organiza%C3%A7%C3%A3o%20social%20da%20liberdade%22) é a teoria crítica do Direito que consegue destacar que a Seguridade Social é um direito historicamente conquistado pelos sujeitos coletivos que resistiram à exploração e à exclusão. Não é uma concessão, mas uma conquista. Não é um custo, mas um direito. O direito pertence ao povo, e cabe ao povo lutar para que ele seja efetivado.
É aí que a Autora vai inserir o princípio esquecido (Baggio), na acepção que lhe atribui Carlos Ayres de Britto, enquanto Constitucionalismo Fraternal, não só um “método de interpretação que assegura que as normas sejam aplicadas de forma a alcançar os objetivos constitucionais mais amplos”, mas como fundamento constitucional material, segundo o qual a “seguridade social é o maior exemplo desse constitucionalismo uma vez que se apresenta como um instrumento de concretização da fraternidade, pois assegura que nenhum cidadão seja deixado à margem da sociedade por razões econômicas, de saúde ou de exclusão estrutural”.
A pesquisa apresentada parte de uma leitura político-jurídica que recusa compreender a seguridade social apenas como mecanismo técnico de gestão estatal. Ao contrário, enxerga-a como expressão concreta de um projeto de sociedade fundado na fraternidade constitucional, tal como delineado pela Constituição de 1988. O texto adota como fundamento teórico e ético a concepção de “O Direito Achado na Rua”, entendendo o direito não como mera norma estatal, mas como construção histórica, coletiva e emancipadora, que nasce da práxis social dos sujeitos oprimidos.
A seguridade social, nesse marco, é elevada à condição de território de afirmação do direito como liberdade concreta, produto das lutas sociais e da ação política de sujeitos historicamente excluídos — trabalhadores, mulheres, negros, indígenas, pessoas com deficiência e idosos. Ela é uma conquista que deriva “de baixo para cima”, e sua formalização na Constituição é o reconhecimento de sua legitimidade nascida nas ruas e nas resistências.
Foi nesta perspectiva que Boaventura de Sousa Santos fundamentou em bem posicionado artigo – Justiça Social e Justiça Histórica (Observatório de Constituição e da Democracia. Brasília/Faculdade de Direito da UnB, ano III, nº 32, agosto de 2009, p. 24), a legitimidade constitucional da política de cotas adotada pela UnB, submetida ao crivo de arguição de cumprimento de preceito fundamental levada ao Supremo Tribunal Federal. Em seu artigo, que circulou amplamente junto aos ministros no julgamento aliás presidido pelo ministro Carlos Ayres de Britto, o professor Boaventura mencionou a relevância “de situar o juízo de constitucionalidade no horizonte da fraternidade”, como “uma importante inovação do discurso do STF”.
Para o professor Boaventura “falar em fraternidade no Brasil significa, essencialmente, enfrentar o peso desse legado, – desigualdades sociais estruturais associadas à cor da pele e à identidade étnica originada do colonialismo – o que representa um grande desafio para um país em que muitos tomam a idéia de democracia racial como dado, não como projecto”. Trata-se ele diz de um desafio a enfrentar pelas instituições e pelos movimentos sociais, “sem que se busque diluir a gravidade do problema em categorias fluidas como a dos ‘pobres’ – levando o país a caminhar – não apenas para a consolidação de uma nova ordem constitucional, no plano jurídico, como também para a construção de uma ordem verdadeiramente pós-colonial, no plano sócio-político”.
O estudo de Júlia acabou sendo uma oportunidade para localizar na UnB, em programa de visita, no PPGDH – Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania (CEAM), infelizmente já em conclusão, sem tempo para abrir novos campos de pesquisa, a professora Olga de Oliveira (OLIVEIRA, Olga Maria Boschi Aguiar de; QUEIROZ, Maria Isabel Amora de.Direitos Humanos, Gênero e Trabalho / Andressa Mirella Saldanha de França… [et al.]; Organizadoras: Olga Maria Boschi Aguiar de Oliveira e Maria Isabel Amora de Queiroz. 1ª ed. – Florianópolis: Habitus, 2024, também autora, nesse livro do Capítulo 1 “Os Direitos Humanos das Mulheres e Meninas, o Lado Sombrio da Violência: Restaurando a Essência da Fraternidade”, p. 9-23.
De Olga de Oliveira vale pesquisar uma bem sedimentada bibliografia – OLIVEIRA, Olga Maria Boschi Aguiar de. ; CASTAGNA, Fabiano Pires. O valor princípio fraternidade e a crise no ensino jurídico: repensando a formação dos atores do Direito. In: Educação, Direito e Fraternidade- Temas teóricos conceituais. Josiane R. Petry Veronese; Rafaela Silva Brito; Reynaldo Soares da Fonseca (Orgs.). Caruaru: ASCES, 2021, vol.II; OLIVEIRA, Olga Maria Boschi Aguiar de. Mulheres e Trabalho: desigualdades e discriminações em razão de gênero- o resgate do princípio fraternidade como expressão da dignidade humana. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.
Aliás, Olga e o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca há mais de 10 anos estão envolvidos com a categoria jurídica da Fraternidade. Tivéssemos sabido disso antes, Júlia e eu, teríamos buscado as pesquisas sobretudo de Olga – já que o professor Reynaldo da Fonseca é citado e participou da banca -, em que utiliza a terminologia valor princípio Fraternidade. Do mesmo modo, poderíamos ter localizado as referências – uma indicação para estudos futuros – do Grupo da UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina, o primeiro Núcleo de Pesquisa em Direito e Fraternidade criado em 2009 em nível nacional. A disciplina Direito e Fraternidade é oferecida desde então nos Programas de Doutorado e Mestrado no PPGD, da UFSC.
Mas, sobretudo, e o estudo de Júlia acaba sendo um expressão rica de possibilidades ampliadas para a abertura de perspectivas para a pesquisa em Direito, acolher indicações como o faz a professora Olga, para outros modos de pensar e de manifestar o jurídico, no sentido epistemológico, pedagógico e metodológico, basta ver como em seu próprio Grupo de Pesquisa, Olga toma o valor princípio fraternidade em face da crise no ensino jurídico para repensar a formação dos atores do Direito. Tal como procurei incutir nas reflexões epistemológicas para a pesquisa jurídica, aprender é antes de tudo pesquisar e ser autor ou autora (Pedro Demo), para ser capaz de olhar de modo problemático sobre o que se tem diante dos olhos sem dispor de mediações para realmente enxergar (Schopenhauer: “Importante não é ver o que ninguém nunca viu, mas sim pensar o que ninguém nunca pensou sobre algo que todo mundo vê”.
Ao criticar as reformas neoliberais — especialmente a EC 103/2019 — o trabalho de Júlia Taquary denuncia a ruptura ética provocada pela subordinação da vida ao orçamento, da dignidade à austeridade. Essa crítica se ancora na ideia de que a Constituição não é neutra, mas um “gesto ético” que só se realiza na sua função de instrumento de justiça social, conforme também aponta Carlos Ayres Britto, citado no texto.
Dentro da perspectiva de O Direito Achado na Rua, a seguridade social deixa de ser pensada como uma política pública entre outras e passa a ser vista como expressão do próprio pacto civilizatório fundante do Estado Democrático de Direito. Ao afirmá-la como “encarnação concreta da fraternidade política”, a pesquisa reafirma os valores do direito insurgente, aquele que se manifesta como justo e necessário, ainda que contrarie o direito formal (contra legem, como costumo lembrar).
Em coerência com o paradigma do pluralismo jurídico e a crítica à centralidade do direito estatal, o trabalho ecoa também o ensinamento de Roberto Lyra Filho, ao afirmar que a história do direito verdadeiro é escrita pelos que se recusam à injustiça, mesmo quando erram e recomeçam. Aqui, a práxis transformadora dos movimentos sociais é vista como fonte legítima de juridicidade, reconhecendo que o poder constituinte popular permanece ativo — uma concepção típica do Direito Achado na Rua.
Alinhada declaradamente com os princípios de O Direito Achado na Rua, a Autora, na Monografia assume posicionamento de recusa à neutralidade do direito e da política pública; enquanto afirma o protagonismo dos sujeitos coletivos na produção normativa; defende uma concepção de justiça fundada na dignidade, solidariedade e emancipação; e, de modo incidente, reconhece a Constituição como instrumento ético-político, em permanente disputa hermenêutica. Condições, ao fim e ao cabo, que lhe permite propor a defesa da seguridade como ato de resistência democrática, contra retrocessos neoliberais que visam mercantilizar direitos. Uma leitura que permite estabelecer a seguridade social como expressão jurídica da cidadania insurgente, que transforma o sofrimento em norma, a exclusão em pertencimento, e que realiza o direito como prática libertadora — em sintonia com a epistemologia contra-hegemônica proposta pelo campo jurídico-crítico latino-americano, no que ele se materializa como constitucionalismo fraterno achado na rua(https://estadodedireito.com.br/eco-constitucionalismo-achado-na-rua-como-chave-para-um-direito-emancipatorio-licoes-quilombolas-de-procopia-kalunga/; https://estadodedireito.com.br/constitucionalismo-achado-na-rua-uma-contribuicao-a-teoria-critica-do-direito-e-dos-direitos-humanos-constitucionais/; e https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitucionalismo_achado_na_rua#:~:text=O%20Constitucionalismo%20achado%20na%20rua,Grupos%20de%20Pesquisa%20do%20CNPq)